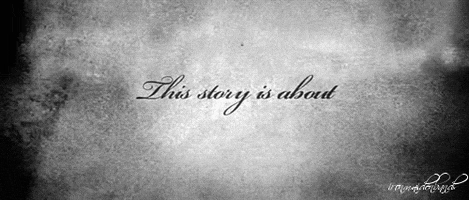Ya han pasado 12 días desde el día D. El día de la mudanza; el día de madre-mía-voy-a-mearme-de-los-nervios; el día de la llorera a duras penas contenida, viendo como el coche que se lleva a la única gente que conoces por el momento (tu familia) se vuelve a casa dejándote más sola que una mona. Ya está, ya no tienes ganas de vomitar pensando en el viaje; ya no te entra el baile de San Vítor en las piernas al pensar en tu nueva casa, en tus nuevos vecinos, en tu nueva ciudad… ¡PORQUE ESTÁS MÁS FELIZ QUE UNA PERDIZ SIN CUENTO!

12 días han pasado desde que dejaste el nido de mamá y papá, y nunca has tenido tantísimas cosas que hacer en ese tiempo: paga tu primer mes de alquiler, rellena por primera vez tú sola los millones de papeles necesarios para abrir una cuenta bancaria, vete a comer sola por primera vez a un restaurante universitario, conoce a tus primeros nuevos amigos… ¡Nunca una primera vez te puso los pelos tan de punta como ahora! Ya has dejado muy atrás los primeros días de vida universitaria, ese puño en la garganta cuando subías por primera vez las escaleras de tu facultad para empezar el primero de cuatro años plagados de historias, sudores fríos y carcajadas. Pero da igual, ahora mismo te vuelves a sentir como un pimpollo en sus primeros pasitos (no se me tome en soberbia, una no es el ancestro fósil de la nueva generación de universitarios, simplemente recuerda su primer día de universidad… ¡y no lo echa para nada de menos!)

Sólo que esta vez es diferente: ya no estás en España. De la noche a la mañana has dejado de encontrarte a gallegos y y gente varia de la parte sur del Negrón (nota al lector: la morriña asturiana de quien suscribe es imposible de domesticar, apréciense referencias varias a mi terruño en los artículos futuros), para toparte con rusos, vietnamitas, argentinos, irlandeses, nigerianos, tunecinos, etc, etc, etc. Cómo bien recalca la genial Raquel Córcoles en su primer cómic: somos muy de pueblo… y eso se nota en cuanto ponemos los pies fuera de casa.

Tras los primeros días de carreras maratonianas para arreglar embrollos administrativos varios (la burocracia tocapelotas no es un mal endémico español, ¡las cosas de palacio van despacio allí donde hay palacios!), llegan los primeros paseos turísticos por tu nueva ciudad: bienvenues à Paris mes amis! Y ahora sí que sí, alucinas en todos los colores que percibe el ojo humano. Caminas por las calles que ya recorriste en algún viaje de estudios apresurado y no te puedes creer que en los próximos dos años las vistas de Notre Dame desde el autobús que te llevará a clase se convertirán en algo habitual. Sigues avanzando como una apisonadora, atropellando japoneses sin darte cuenta, porque estás más pendiente de mirar a tus alrededores que de fijarte en dónde pones los pies. Y te pasas así la primera semana: paseando con la boca más abierta que un mastín bostezando, con cara de gilipollas, levantándote cada mañana con un «¿de verdad que esto me está pasando a mi y no es un sueño estilo Novita en Doraemon?» en la cabeza.

Pero no mon pote, estás aquí, y estás para rato. Pasada la primera semana de choque, tu cabeza entra en la segunda fase de adaptación tras el shock: empiezas a aprenderte el recorrido de las principales líneas de metro que necesitarás para moverte a cualquier parte de la ciudad. Te aprendes tus primeros atajos. Te empiezas a acostumbrar a los nuevos horarios (para más información acuda a https://definitionofemigrant.wordpress.com/2015/08/23/malditos-cambios-de-horario/), al ritmo frenético de una gran ciudad. Estás dejando de ser un turista, y lo sabes. Y te gusta. Allí dónde vas repites a diestro y siniestro que eres española, y que como en España en ningún sitio; pero cuando hablas con tus amigos de casa, no puedes evitarlo: das la chapa con tu nueva vida… DAS MUCHO LA CHAPA. No lo haces con mala intención, pero sale sólo. Contarlo es la única forma que tienes de creértelo definitivamente.

Al mismo tiempo, la vuelta a la rutina de los tuyos, ésta vez sin ti, hace que te entren ganas de llorar a horas intempestivas y no sabes muy bien por qué. Te repetiste a lo largo del último año, una y otra vez, que estabas hasta el culo de tu universidad, hasta el culo de tu rutina, con ganas de comerte el mundo y hacerlo ya. Pero amiga, ahora reconoces que una parte grande de ti echa de menos exactamente eso: saltarte una clase, o dos (o tres) para ir a vuestra cafetería favorita a desayunar por segunda vez (los hobbits estarían de acuerdo conmigo en que Asturias es un buen lugar donde mantener altos sus niveles calóricos); quedar con toda la tropa un sábado noche para cenar, hablar, hacer el canelo y rememorar los últimos años que habéis pasado juntos; salir de casa y poder ir andando a cualquier parte (sí, echo mucho de menos poder ir andando a mis clases y no tener que coger tres lineas de metro distintas cada día)… en resumen, echas mucho de menos todo.

Lo bueno de pertenecer a esta generación de emigrantes (algo bueno hay, siempre, aunque te lleve todo un puto año encontrarlo) es que Skype es nuestro particular mayordomo Tenn: lo tenemos ahí cada vez que lo necesitamos. Te permite mantener a tus padres medianamente tranquilos (digo medianamente porque sospecho que mi madre tardará un año en volver a recuperar el sueño, más preocupada de lo que come una servidora que de lo que come ella misma), te deja volver a reunirte virtualmente con tu tropilla para presidir una de tus añoradas cenas de grupo (aunque sea pantalla mediante), y sobre todo, te ayuda a sentirte un poco menos sola cuando llegan los inevitables momentos de bajón.

Así que así se encuentra el panorama: un culo inquieto que te lleva a visitar todos los rincones conocidos y por conocer de una ciudad de 12 millones de habitantes (ojo al parche: vengo de una ciudad de 200.000 almas… soy de pueblo) Te dejas caer por todos los sitios turísticos de París, no puedes evitarlo (ni debes): foto de las vistas desde las torres de Notre Dame (por mucho que las piques, las gárgolas no saltan ni te trollean como en el Jorobado de Notre Dame… ¡dios mediante que lo intenté!); paseo por las cuestas de Montmartre hasta llegar a las puertas del Sacré-Coeur; descubrimiento de tu nueva librería favorita de todos los tiempos, https://abbeybookshop.wordpress.com/about/ (que por cierto, su dueño es una de las personas más adorables que me he podido encontrar en 12 días de vida parisina); engulles tu primera galette jambon-fromage y das gracias al Señor por haber inventado la cocina bretona; realizas tus primeras comparaciones entre supermercados, para buscar desesperadamente aquel establecimiento que te permita hacer las compras necesarias maltratando lo menos posible tus recursos becarios; compruebas que la fama mundialmente conocida de los parisinos, ergo ser unos antipáticos, muchas veces es totalmente infundada (que de todo hay en esta vida, pero si se me acerca una horda de turistas dándome voces en un idioma que no conozco las 24h del día… hombre, como que también se me calentarían los plomos); y así, una larguísima sarta de experiencias que te ayudan a sobrellevar una morriña perenne.
En definitiva, acaba ocurriendo lo inevitable: empiezas a enamorarte perdidamente de tu nuevo hogar.